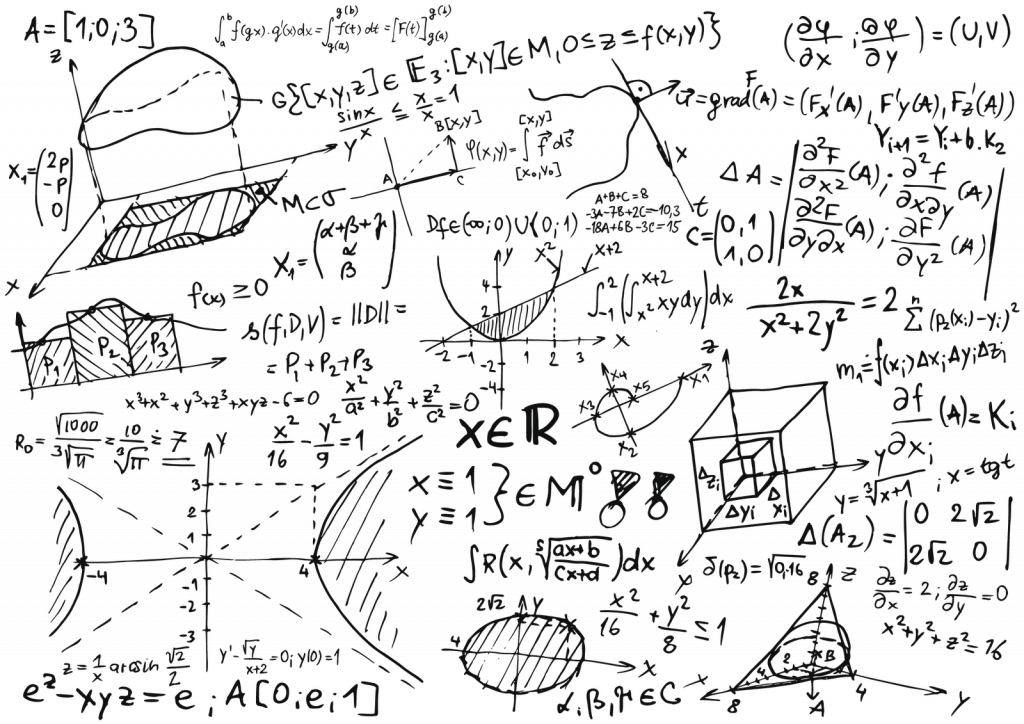
Según la definición que ofrece la doctrina del Tribunal Supremo, las conocidas popularmente como “cláusulas suelo” son estipulaciones predispuestas por las que se limita la variación a la baja de los tipos de interés en un contrato de préstamo garantizado con hipoteca. Es decir, se trata de disposiciones incluidas por una de las partes en un contrato de adhesión ―aquél en el que el adherente tan sólo puede elegir entre aceptarlo en su conjunto o no― y que en la práctica suponen que un préstamo a interés variable pase a desarrollarse como uno de interés fijo cuando el tipo aplicable baja de un determinado límite. Estos tipos mínimos suelen rondar entre el 2,50% y el 3,50%, y la cláusula presenta una apariencia semejante a la siguiente:
[…] No obstante, en todo caso, se pacta un tipo de interés mínimo aplicable al préstamo en los periodos de interés siguientes al inicial del (…) % anual, de forma que, si del procedimiento de revisión descrito en los apartados anteriores para un período de interés determinado resultara un tipo de interés nominal inferior al mínimo pactado anteriormente, se aplicará en su lugar este tipo mínimo durante dicho periodo de interés.
De ello, ya a simple vista, deducimos dos características que, en determinadas circunstancias, pueden legitimar al prestatario para impugnar dicha cláusula y lograr su eliminación del contrato:
- La cláusula se encuentra insertada en una estipulación más amplia, generalmente denominada “Tipo de interés”, “Interés variable” o similares, y
- El párrafo desnaturaliza la denominación del contrato como préstamo a interés variable.
En todo caso, ha de quedar claro que las cláusulas suelo no son ilegales en sí. De partida, este tipo de estipulaciones responde al principio latino de pacta sunt servanda, que viene a significar que los acuerdos entre partes están para cumplirse ―o bien, como expresa nuestro Código Civil en su artículo 1091, que las obligaciones que nacen de los contratos tiene fuerza de ley entre los contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos―. Este principio básico se complementa con el de autonomía de la voluntad privada en la contratación, consagrado en el artículo 1255 del Código Civil:
Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.
Precisamente para proteger el orden público, entendido éste como el conjunto de normas fundamentales que hacen posible la convivencia social en un Estado democrático, nuestro legislador ha ido atenuando estos principios en diversos sentidos, y quizá uno de los más importantes haya sido el dirigido a proteger a los consumidores en sus relaciones contractuales con las grandes empresas. Estas entidades han asumido como una práctica generalizada el ofrecer a sus clientes contratos preestablecidos, confeccionados y finamente pulidos a la medida de sus propios intereses. Antes estos documentos, al consumidor o usuario no le suele quedar más opción que adherirse a lo presentado o buscar alternativas entre la competencia, que probablemente no difieran demasiado de la opción descartada ―y ello teniendo en cuenta que suele tratarse de servicios de los que difícilmente se puede prescindir en la actualidad: suministro eléctrico, telecomunicaciones, seguros, los propios servicios bancarios, etcétera―. La constatación de esta realidad motivó que el legislador configurase un marco normativo específico para los negocios en los que una de las partes pierde su autonomía negocial. De este modo, la doctrina general de los vicios del consentimiento ―art. 1261 del CC: Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo― se abandona en estos casos a favor de una objetivación del riesgo de vicio, es decir: para anular los efectos de las cláusulas ya no es necesario probar la efectiva aparición del vicio de la voluntad, sino simplemente que su configuración es idónea para provocarlo. Se crea así la doctrina sobre las condiciones generales de la contratación.
La legislación vigente al respecto parte de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, que ordenaba a todos los Estados miembros de la Unión Europea configurar una normativa específica y armonizada. En el caso de España, se optó por la elaboración de una ley ex profeso ―en el tiempo de descuento del plazo de transposición, por cierto―: la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (LCGC). El artículo 1.1 de dicha norma las define como las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos. Es importante precisar que aunque el espíritu original de la ley es la protección de los consumidores, el ámbito subjetivo de aplicación se extiende a cualquier firmante de un contrato de adhesión, ya se trate de una persona física o jurídica.
De los artículos 7 y 8 de la LCGC deducimos que existen dos tipos de cláusulas que pueden ser impugnadas por el adherente: las condiciones oscuras y las condiciones abusivas. El efecto que producen ambas cuando se incorporan a un contrato es el mismo: generar un desequilibrio injusto en perjuicio del adherente. El concepto de cláusula oscura encierra cierta relatividad, pero puede definirse como aquella que no supera el llamado control de transparencia, que, según la doctrina del Tribunal Supremo, viene a ser un control de legalidad en orden a comprobar, primordialmente, que la cláusula contractual predispuesta refiera directamente la comprensibilidad real, que no formal, de los aspectos básicos del contrato en el marco de la reglamentación predispuesta, de forma que el consumidor y usuario conozca y comprenda las consecuencias jurídicas que, de acuerdo con el producto o servicio ofertado, resulten a su cargo, tanto respecto de la onerosidad o sacrificio patrimonial que realmente supone para el consumidor el contrato celebrado, como de la posición jurídica que realmente asume en los aspectos básicos que se deriven del objeto y de la ejecución del contrato (Sentencia 86/2014, de 26 de mayo de 2014). La oscuridad de una cláusula no siempre se refiere a su redacción confusa, críptica o engañosa, sino que puede apreciarse en el tipo de letra empleado ―v. gr., la llamada “letra pequeña”―, en su ubicación material dentro del contrato ―integrarla dentro de otra estipulación más amplia, situarla en una parte del documento en apariencia inocua o no resaltarla de acuerdo con su importancia real, por ejemplo― o, en definitiva, en cualquier hecho que contribuya a desdibujar su verdadera trascendencia o sentido. En la práctica, es frecuente que las cláusulas suelo se escondan dentro del apartado titulado “interés variable”, tipografiadas en el mismo cuerpo y sin ningún resaltado que advierta de que precisamente su inclusión desnaturaliza la variabilidad del interés, lo cual sería más que suficiente para decretar su nulidad.
Por lo que respecta a las cláusulas abusivas, el artículo 82.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios las define como todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. En el caso de las cláusulas suelo, en principio, podremos detectar su carácter abusivo cuando no vengan equilibradas por una cláusula techo ―es decir, una cláusula de la misma naturaleza, pero cuyo funcionamiento sería a la inversa, transformando en fijo el interés variable cuando éste supere un determinado índice―. Sin embargo, es rarísimo que esta circunstancia se dé en el mundo real, porque prácticamente la totalidad de los contratos incorporan una cláusula techo, de modo que aparentemente responden al principio de equidad. El pequeño problema es que probablemente nunca haya habido lugar a aplicar alguna de esas cláusulas, al menos desde que se utiliza el Euribor como índice de referencia ―el techo más bajo que yo haya visto era del 11,5%, y el Euribor jamás ha superado el 6%―. Además, las posibilidades de que los tipos de interés se disparen por sorpresa en un futuro cercano pasarían por el acaecimiento de eventos inciertos ―como una guerra termonuclear global, una invasión extraterrestre o la resurrección de la momia de Lenin―, y aun así no existen evidencias matemáticas para asegurar que la coyuntura evolucionaría en ese sentido y no en el contrario. Evidentemente, todos estos datos no tiene por qué conocerlos un ciudadano medio, pero para un profesional de la banca constituyen el abecé de su formación. Por ello, lo que convierte en abusiva una cláusula suelo es su falta de correspondencia con una cláusula techo equivalente, que, a pesar de constar formalmente, se ha incorporado al contrato a sabiendas de que es completamente inocua, porque la evolución de los tipos convertirá el préstamo a interés variable en un préstamo a interés fijo revisable únicamente al alza.
El ejercicio de toda acción judicial implica riesgos, por lo que antes de acudir a los tribunales conviene iniciar una negociación amistosa en la propia sucursal. Es muy probable que el director de la oficina se escude en que carece de los poderes necesarios para modificar el contrato, lo cual no suele ser cierto ―otra cosa es que tenga órdenes de no entrar en ninguna negociación en este sentido―. Si este intento resulta infructuoso, tendremos que dirigirnos por escrito al Servicio de Atención al Cliente ―o Defensor del Cliente u órgano equivalente, dependiendo de cómo haya querido denominarlo cada entidad―. El contenido de este escrito ya va a ser importante, porque de él el banco deducirá si nuestra pretensión es viable en la vía jurisdiccional y si le interesa llegar a un acuerdo previo para evitar costas procesales.
Si la respuesta es negativa, presentaremos una reclamación formal al Banco de España, que emitirá un dictamen al respecto. Esta resolución no es vinculante para la entidad contratante, pero obviamente reviste mucho peso, tanto a la hora de doblegar su voluntad como para ilustrar al juez en un eventual pleito. Si este último intento de conciliación también resulta infructuoso, no quedará más remedio que interponer una demanda ante los Juzgados de lo Mercantil.
En realidad, todos estos pasos previos no son obligatorios, puesto que podemos acudir a los tribunales directamente; sin embargo, considero que es aconsejable seguirlos para no exponernos directamente a una condena en costas, para demostrar nuestra buena fe y para recopilar una información que nos será muy útil en el juicio. Eso sí, es muy importante que todos nuestros movimientos respondan a una estrategia predefinida desde el primer momento, porque en caso contrario podemos encontrarnos con reconocimientos perjudiciales o contradicciones en nuestras manifestaciones que seguramente no pasarán desapercibidas a los servicios jurídicos del banco y que aprovecharán para alegar la doctrina de los actos propios.
Si hemos hecho las cosas bien, lo más probable es que el Juzgado nos dé la razón y, sin perjuicio de los recursos que pueda interponer el banco, la sentencia declarare nula la cláusula y ordene su eliminación del contrato. En términos jurídicos, algo nulo es algo que nunca ha existido y, en consecuencia, nunca habría debido desplegar efectos ―quod nullum est nullum effectum producit―. Más concretamente, por lo que se refiere al Derecho de obligaciones, el artículo 1303 del CC prevé que, declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses ―restitutio in integrum―, por haber quedado aquélla privada de causa que la justifique.
No obstante, los jueces no son magos, y existen algunas situaciones en las que los efectos no pueden ser corregidos fácilmente ―imaginemos las múltiples consecuencias que puede haber generado durante su duración un matrimonio que posteriormente es declarado nulo―. A primera vista, en el caso de una cláusula suelo nula los efectos generados tendrían una corrección muy sencilla: condenar al banco a recalcular los intereses indebidamente cobrados y a devolver el exceso al prestatario ―o bien a aplicarlo por compensación a la amortización del principal―. Sin embargo, esto no está ocurriendo en todos los casos. Aunque en la actualidad son mayoría las Audiencias Provinciales que ordenan aplicar efectos retroactivos a las sentencias de nulidad, el Tribunal Supremo, en su Sentencia 241/2013, de 9 de mayo, que resuelve una demanda colectiva interpuesta por una asociación de usuarios, ha esbozado una doctrina contraria. El alto tribunal se basa en el principio de seguridad jurídica ―artículo 9.3 de la Constitución Española― y razona su aplicación al caso apelando a fundamentos jurídicos tan numerosos y variados como discutibles. Fundamentalmente, la Sala considera que la aplicación estricta de la retroactividad de la sentencia significaría la quiebra del sistema financiero, y en este punto no le falta razón, porque en el contexto jurídico actual podría obligar a los bancos a devolver el dinero cobrado indebidamente en todos los contratos de este tipo celebrados con anterioridad, cuando lo cierto es que estas cláusulas han sido sistemáticamente toleradas durante décadas. Ni lo uno ni lo otro, la retroactividad absoluta y la ausencia de retroactividad, parece una consecuencia justa y, en mi opinión, la solución debería venir por una modificación legislativa que limitara el empleo de las acciones colectivas para defender intereses que realmente son particulares.
En este sentido, debido a otra demanda colectiva que se tramita en Madrid desde hace ya tres años, muchas entidades bancarias alegan la prejudicialidad civil en cada proceso instado por particulares. Es cada Juzgado de lo Mercantil el que decide si estima la alegación o no, por lo que hay que conocer la línea seguida por cada uno de ellos antes de interponer la demanda, ya que la estimación supondría que nuestro proceso quedase suspendido hasta que recayera sentencia firme en el pleito promovido por esa asociación de usuarios.
Por todo ello, una vez más, me permito recomendar a quien esté pensando en impugnar su cláusula suelo que no se deje llevar por propuestas milagrosas que garanticen un éxito seguro. Cada caso es distinto y necesita de un análisis individual pormenorizado que valore todas sus circunstancias. De lo contrario, podemos encontrarnos con la desagradable sorpresa de que no sólo persiste la cláusula en el préstamo hipotecario, sino que además debemos las costas del juicio. Si desea que estudie la viabilidad su caso gratuitamente y sin compromiso, puede ponerse en contacto conmigo y hacerme llegar la documentación de que disponga a través del siguiente enlace.
